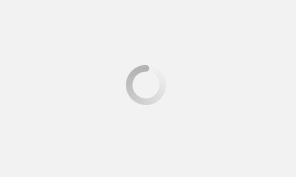Actualidad
Por Oscar aleuy , 21 de diciembre de 2024 | 17:29Raúl Broussain y Titín González, las horas que no se olvidaron.
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 meses
Un parsimonioso vagabundeo por las palabras es capaz de evocar los días de preadolescencia del autor, en un espacio lleno de brillos y fulgores. Son las horas del descubrimiento en plena Puerto Aysén, donde la lluvia nunca para.
Creo que fuimos privilegiados los alumnos de Raúl Broussain Campino, el caballeroso profesor de historia que me recibió con sabiduría en el rostro cuando me incorporé por primera vez a un liceo de gente grande. En 1961 el viento soplaba igual, las personas no habían cambiado y los pueblitos como los nuestros, iniciaban su marcha en medio de albures y contingencias.
A Broussain lo encontré abierto y generoso. No sé si merecía el 7 en un examen de admisión que anduve preparando entre silencios junto a los zorzales del último patio del fondo, un espacio mágico de niñez donde me iba a contar monedas dentro de una cajita que enterraba en varios lugares para regresar a buscarla al año siguiente. Bajo esos ambientes mágicos acomodé lo mejor que pude mi tiempo de los primeros exámenes de la secundaria.
Anoche, cuando mis manos palpaban un viejo mueble de madera negra de mi madre, apareció una arrugada publicación de Raúl Broussain, en un ya añoso y desgarbado original del Órgano de los Alumnos del Liceo Técnico. Bajo su dirección se movían velozmente en torno al mundo, indagando y buscando en las bibliotecas un material riquísimo que leíamos en aquellos días con gran deleite.
Un boletín llamado Liceo
Era noviembre de 1950 y yo tenía poco más de un año y medio de vida, cuando Liceo sacaba a la luz su número 58. La publicación había nacido en 1941 y tomado cuerpo como ninguna, sin claudicar jamás a pesar de los inconvenientes técnicos. ¡Qué magnífico detalle el de los puertoayseninos de no dejar morir esta obra! ¿Habrá gente así hoy? Me parece estar viéndolo a él con esos grandes anteojos de carey oscuros y su pelo cano flotando entre ellos. Acaso su presencia haya congelado automáticamente la generosa presencia de la responsabilidad en sus estudiantes. Aparecían ahí los ex alumnos Luis Fidel Yánez, Nazrih Pualuán, Mario Orellana, Anacleto Bórquez, Carmen Navarro, Baldo Araya y Aldo Witto. Imposible olvidarse de ellos. La mayoría, grumetes. Otros, periodistas, sobrecargos, militares. Baldo Araya regalaba libros al liceo desde Bariloche, donde ostentaba un cargo consular. Escribían potenciales cronistas como Heriberto Navarrete, Clemira Sandoval y Víctor Núñez: en esta provincia, de lo único que se puede hablar sin equivocarse es de la lluvia, porque llueve día y noche, declaraba el cronista.
.jpg)
Las noticias del liceo acuden pletóricas y urgentes por las páginas del boletín. Llegan las planchas de bronce con los nombres de los cursos para cada sala; se presenta el Centro de Danzas y Bailes y se organiza una de Ahorro Escolar; los socios del Centro de Historia presentan la obra Una Conferencia Interrumpida y el Centro Artístico Gabriela Mistral da a luz Pueblecito y La señorita Charleston. Aparece de repente el nombre de Raúl Antúnez, director del Coro; ganan premios Rodolfo Biere, Galo Ojeda y Felipe Maldonado; salvan por milagro de morir en un accidente en el kilómetro 20 Ruben Chible y Juan Hermosilla; se prepara un paseo a puerto Chacabuco en la barcaza Llanos, por gentileza del comandante Vargas; Viola García se luce con otro espectáculo más de sus maravillosas danzas; llega en reemplazo de Antúnez la profesora alemana imposible de olvidar, la muy alemana Ilse Wolf. La gente y las instituciones donarán libros y libros. Eran verdaderas fiestas de libros todo el santo año.
Mientras el profesor Salamanca presentaba un cuarto informe meteorológico de Puerto Aysén con un total anual de lluvias del orden de 3.320 milímetros. Eduardo Godoy ya estaba en la biblioteca, como todos los días con su cabello colrín peinado a la gomina. Él fue quien me dio a leer un libro recomendado. Se llamaba El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Galo Ojeda escribía sobre el Cerro Marchant: creo que jamás ustedes habrán pensado en dirigir la palabra. Mejor, en hablar sobre esta hermosa mole pétrea que se alza majestuosa entre nosotros. Casi ya no llueve, ha calmado un poco. Mas, luego vendrá de nuevo con mucha más fuerza y volverán a dejarnos su ruido característico las gotas de agua al golpear el techo o los vidrios de la entornada ventana, escribía con espectacular justeza.
Se hablaba también de la velada del ocho, del campeonato de fútbol en miniatura, de los alumnos eximidos. Había poemas de Carmen Navarro y Liliana Pualuán. Se fundaba el Centro Literario de la mano de Marta Amaro, mi profesora de Castellano, y el Centro de Historia con su presidente Nahzri Pualuán. Mientras tanto, se oía la ciudad en lontananza, los rumores lejanos de los pasajeros hospedados en el Hotel Español que regentaba Alberto Mauret y también dentro de la muy concurrida Botica La Central de Rosalía Ulloa y de las tiendas cosmopolitas de Roberto Cárdenas y de Santiago Ojeda, a las que se sumaba Oritia Vera y su Casa Lola, todas con propuestas de un tiempo nuevo para el Aysén de los segundos alientos.
Titín González bajó desde alguna parte con una guitarra.
.jpg)
En medio del diáfano movimiento cultural, vino a instalarse el concertista Titín González. No sabría decir si del cielo o de la gloria, o tal vez desde el mismo infierno, por qué no, ya que sus movimientos de dedos y su música eran infernales, pero no como se conoce el término, sino más bien una concatenación fuera de tiempo, la caótica resonancia que todo lo desbarataba y lo trastoca. Le decíamos Titín y se llamaba Arturo González Quintana, un hombre con cielos en las manos, y un retumbante paraíso de cuerdas que se agitó por entre los silencios absortos de una ciudad desprevenida.
En verdad, cada vez que se oía un arpegio de la guitarra de Titín, era para que el espíritu ardiera y se expandiera como un géiser. Lo vi una tarde en el salón de actos de la escuela Superior. Más que verlo, creo que lo oí desde mi sitio principal, adosado a una silla de color café. Como todo ahí en ese salón-gimnasio, donde se jugaba a las naciones y se podía recibir a la Margot o Lautaro Llempe. Hoy era Titín, luego vendría un enorme piano que entraron entre catorce hombres hasta hacerlo llegar al lado del escenario para que tocara el recién egresado del conservatorio, Arturo Barros, hijo ilustre de Balmaceda.
A pesar de lo lejano, le recuerdo a Titín con sus ojos grandes y su pelo ensortijado, y una sonrisa feliz de hombre acostumbrado a ser distinto. Flotaba su música y se dejaba caer desde los altos cortinajes y lo veíamos venir con paso recio con su guitarra hermosa saludando a sus amigos coyhaiquinos para ir a sentarse en un fino taburete de madera, rodeado del clamor de la fiesta y los aplausos. Ese mismo silencio del valle mientras corren las aguas de los arroyos que pulimentan piedras y roqueríos, ese era el silencio que uno escuchaba entonces, antes de que el artista ubicara sus dedos de oro sobre el encordado y pasáramos todos —como él— a ser dueños absolutos del aire y de la noche.
Tres horas después Titín había terminado el concierto, y en el local se sentía un frío de piélagos. Los dedos del maestro estaban agarrotados sobre las seis cuerdas y pude verlo, al concluir Recuerdos de la Alhambra, taciturno y exhausto, con los ojos cerrados, simplemente guardado en su propio cielo de cisne o su madeja de lana cruda. De pronto, todo el sortilegio de su música (esa sorpresiva lasitud que a uno lo dejaba pensando), se venía a golpes sobre el gimnasio y la gente ya comenzaba a moverse y a irse, algunos despidiendo al maestro con la mano en bandolera, gritándole sus afectos y sus lágrimas de sueño y de grandeza.
Un excelso Claro de Luna venía saliendo de la puerta de entrada cuando nos empezamos a preparar para el regreso. No pude olvidar jamás esas maniobras tibias como fondos de cortinajes, el violento tablado, sus ojos taciturnos y una fuerza vital enquistada muy dentro del alma que le hacía siempre volver y sonreír para guardar el arte en una maleta pequeña que llevaba consigo adonde fuera. Son los pianos de Arturo, y esta guitarra limpia de Titín que todo lo envuelven y lo amarran con inaudita insistencia. Los finales inflaban esa música que acudía de no sé dónde y que no quiso irse nunca porque siguió resonando a medida que crecimos.
Los pasadizos del escribano
En los caminos claroscuros del alma y de la vida, se pueden hoy reunir de nuevo Broussain y González como si fueran una sola alianza, un grito potente de eternidad y arte. Algún día, cuando el tiempo se agite tanto que salga de pronto a delatarnos con su sonrisa de ruidos, y al ancho sur salvaje se le ensillen los recodos del valle, ambos seres volverán a sentarse en su silla en medio de una sala de conciertos o en los pasadizos del escribano, para hacer volar por los aires sus arpegios de escrituras y colores. Entonces, muchos de nosotros levantaremos fragores de emociones indescriptibles.
Nadie como yo puede olvidarlos. A Titín entre los primeros y los últimos recovecos de aquel gimnasio de escuela donde presentábamos revistas con Walton y Bahamonde. Nadie se metió detrás del cortinaje color grana a buscar canicas perdidas, ni se detuvo a mirar por última vez ese feísimo dibujo de una bailarina de cuecas en medio del escenario con su inconfundible olor a ceras baratas y alquitranes.
Somos seres privilegiados al haber visto ahí tocando guitarra clásica a esmerados puristas como Arturo Titín González Quintana y al escuchar la voz grave y ampulosa de Broussain o Eusebio Ibar, corriendo a buscar pañuelos para llorar a mares y encajarse sombreros alones al ritmo de la lluvia cadenciosa que cae y cae sin nunca parar.
------
OSCAR ALEUY, autor de cientos de crónicas, historias, cuentos, novelas y memoriales de las vecindades de la región

de Aysén. Escribe, fabrica y edita sus propios libros en una difícil tarea de autogestión.
Ha escrito 4 novelas, una colección de 17 cuentos patagones, otra colección de 6 tomos de biografías y sucedidos y de 4 tomos de crónicas de la nostalgia de niñez y juventud. A ello se suman dos libros de historia oficial sobre la Patagonia y Cisnes. En preparación un conjunto de 15 revistas de 84 páginas puestas en edición de libro y esta sección de La Última Esquina.
.jpg)
COMENTA AQUÍ

 min 7º max 23º
min 7º max 23º